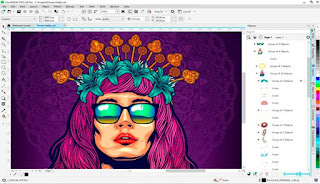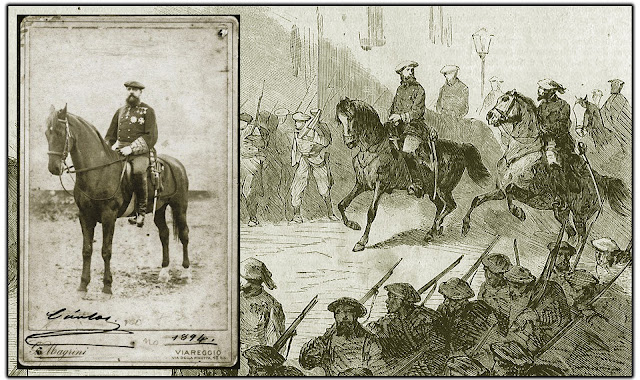Prólogo a Relatos de Luis Loayza
(Lima, Universidad Ricardo Palma, 2011)
Varias paradojas y alguna ironía acompañan a la obra narrativa de Luis Loayza.
En primer lugar, es una de las más breves de la literatura peruana, y seguramente de la literatura en lengua española, y aun de la narrativa misma. En cada uno de estos contextos, los delgados libros de Loayza se hacen más breves todavía, pero no por una estética “minimalista”(que refuta la “épica del ego” del modernismo internacional tanto como la figura del “intelectual público”), mejor representada por el argentino César Aira y su proyecto de escribir menos libros para un número cada vez menor de lectores en ediciones de tiraje decreciente. Más bien, esa brevedad de la obra narrativa de Loayza podría entenderse no como una mera suma (o para el caso, resta) de páginas, sino como un enigma verdadero, esto es, irresoluble. Sobre todo porque Loayza no ha publicado sino tres parcos libros de ficción (resulta un minimalista radical al lado de Aira, quien ha publicado unas veinte novelas mínimas); y se ha mantenido al margen de la institucionalidad literaria y su bolsa de valores fluctuantes. Nada más tentador para la crítica que ensayar algunas lecturas de ese magnífico silencio. Una posibilidad es partir de la noción de “literatura menor” propuesta por Kafka y estudiada por Deleuze. En efecto, en la obra de Loayza habría una lengua desterritorializada (el código “limeño” de una burguesía desplazada); una evidencia política (una sociedad de clases en proceso de modernizarse); y una escena colectiva (la improbable comunidad peruana). Pero me gustaría argumentar, más bien, que la obra narrativa de Luis Loayza nos sigue siendo válida, actual y enigmática porque aunque el autor se ha acogido al silencio, o por ello mismo, autor y obra han seguido escribiendo. Esto es, rescribiéndose e inscribiéndonos en el dialogismo que fluye de este lado de la lectura.
Se trata, a primera vista, de la estética de las formas breves. Tanto las prosas de El avaro y otros textos (1974), como la novela Una piel de serpiente (1964) y los relatos de Otras tardes ( 1985), que configuran la obra visible de Luis Loayza, corresponden al registro de estas formas llamadas breves en razón de su duración, esto es, al tiempo de su lectura. Lo peculiar de esta definición formal es la “voluntad de estilo,” como se decía antes, lo que hoy llamaríamos su deliberada inscripción en el paisaje genérico. Ese espacio está construido no sólo por el autor y el lector sino por la escritura que produce las condiciones de su lectura, más allá del control del autor y de las operaciones del lector. Si observamos con atención la naturaleza genérica de la narrativa de Loayza, no sólo se nos hace aparente su brevedad, sino el hecho de que sus tres libros sean ejecuciones sutiles de una opción reflexiva, cuya consecuencia termina siendo autoreflexiva. Los textos de El avaro (título que nombra una de las prosas, declarando su filiación a la serie, a la suma independiente de sus unidades) aparecen como ejercicios de estilo, variaciones temáticas o prosas de varia invención, fluctuando entre la anotación, el fragmento, la prosa, en fin, artística. Agrupadas en tres secciones (El Avaro, Griegos, Vocabulario y otros textos), la distinta entonación de estas prosas organiza la lectura en subtemas y afinidades. Pero ese principio de sistema es roto por la inclusión del texto más extenso de la colección, “Retrato de Garcilaso,” que rescribe la vida del cronista desde su propia escritura. Si observamos con más atención veremos que, aunque indistinta, la variedad de textos no es casual: cada cual se debe a su propia formulación y tiene, por lo mismo, cada uno el carácter de un evento. No sólo porque figuran el instante de un acontecimiento, y los enciende la dinámica de su propia ocurrencia, sino porque no requieren ni principio ni final, son un fragmento completo.
¿Cómo puede un fragmento, en sí mismo, ser suficiente? Porque viene del lenguaje y nos remite al lenguaje. Es fragmento de un relato más extenso, pero su habla es suficiente porque es pleno y soberano. No requiere de ninguna otra palabra que lo explique o prolongue. Su arte es su duración, de allí su frescura. Como lo mejor de la literatura, acaba de ser escrito cada vez que se lo lee. De allí la fuerza del evento, de su eventualidad, que acontece en la actualidad de su enunciación, en la dinámica de su despliegue: escrito, dicho, y leído.
Pues bien, lo extraordinario de la suficiencia de estos textos es que siendo en sí mismos paradigmas de las posibilidades de narrar, cada uno es una opción distintiva por su dicción y formato. Hechos en la variedad de registros formales y la plenitud de su habla, son de una formalidad acendrada, y se acogen a la lectura para encender su mecanismo de relojería. Por eso, podemos concluir que las formas breves postulan varios formatos pero carecen de un canon predeterminado; se deben, más bien, a la calidad aleatoria, asociativa, de su diversidad, y al hecho evidente de que exceden su serialización. Más bien, se puede demostrar que la brevedad no es una afirmación que privilegia un estilo sino un des-contar de los orígenes y las consecuencias, que es característico del instante consagrado por el arte de la prosa breve. Loayza ha escrito estas piezas memorables como si escribiera la historia de la literatura en la forma más breve posible. Por eso, sus textos restan y, al mismo tiempo, exceden el paisaje genérico. Tributan a una u otra de las formas breves, pero han recorrido el repertorio prosístico para forjar el suyo propio. Es posible, así, proponer la hipótesis de su condición intergenérica. Ocurren en un espacio inter-discursivo de las escrituras no canónicas. Se hacen lugar en esa fisura de lo entrevisto, de lo entredicho: visto entre dos, dicho entre varios. La suerte de epílogo que es la biografía resumida del Inca Garcilaso de la Vega, sugiere el origen de la escritura: la soledad y el extranjero, que aclaran la actualidad del pasado, el valor de los nombres y la vida de la letra, cuya escena es una “traducción interrumpida.” La escritura, por naturaleza, lleva esa marca del origen: la interrupción. Por eso, el escritor peruano o americano es aquel que es interrumpido, y no sólo por el ruido de afuera sino también por la memoria excesiva del origen, hecha de protestas, amargura y desengaño. En “El Avaro,” en cambio, el lenguaje es una resta del mundo, que no requiere que las palabras lo corroboren. Esta parábola contemplativa supone que la potencia eleva el valor de los nombres, que nos bastan como la esencia poseída de las cosas.
Las breves formas, que buscan escapar a las obligaciones de la prosa del mundo, instauran también la ética del término óptimo, de las palabras justas, de la justicia distributiva del lenguaje como representación dialogada de lo real. De allí su economía emotiva: las experiencias más plenas requieren de menos palabras. Su mesura es de gusto clásico; su ética, estoica, implica la renuncia, que cierne al lenguaje; y su filosofía del conocimiento es de estirpe melancólica, quizá incluso de un nihilismo discreto. La figura tutelar del Inca Garcilaso resume la virtud de la identidad asumida, y hace del destino del escritor un enigma, en este caso construido como una imagen, no del original sino de su vida hecha por el fuego íntimo de la letra.
Como una parábola de la fundación de la letra se puede entender hoy día Una piel de serpiente, la parca y rara novela de Loayza. Unos amigos caminan el trayecto de esta novela, entre los parajes donde ensayan el lenguaje que les ha tocado desentrañar. Novela del camino, tiene al diálogo, por lo mismo, como su materia. Paseantes de la calle gris y opaca de fines de los años 50, les ha tocado dirimir la ciudad del dictador Manuel A. Odría, cuyo gobierno dedicado a las obras públicas hizo del cemento la materia del futuro. Esa arquitectura pública suele envejecer mal, pero refrenda la modernización de un país sin otra imagen urbana que la Lima “que se va” o que se fue. Ligeramente fantasmática, como en la calma tensa que precede a la tempestad, en este caso a la contraimagen urbana de una Lima descarnada por las migraciones internas; la Lima de Loayza parece un escenario pronto a caer bajo la picota del progreso. Pero no hay lamento en esa representación, sólo el aire de una precariedad sin excusa ni nostalgia. En ese escenario, el habla de los jóvenes amigos pregunta por su afincamiento, por su sentido en un contexto que convierta sus pasos casuales en una comunidad redimida. Con una lógica interna impuesta por el lenguaje, los amigos planean intervenir en la esfera pública con una publicación periódica: el habla busca manifestarse en la civitas, transformarse en escritura pública, fundar la humanidad de la lectura en el desierto sin centro. La parábola remite a lo que dos décadas más tarde la crítica conocerá como gestos fundacionales de la comunidad improbable. La literatura peruana contemporánea adelantó esas demandas, desde La casa de cartón (1928), de Martín Adán, hasta Lima la horrible (1964), de Sebastián Salazar Bondy, cuyo “voto en contra” de la Lima colonial es una metáfora del desencanto con la modernidad tardía del país.
¿Será mera casualidad que el ensayo de Salazar Bondy y la novela de Luis Loayza tengan la misma fecha? Me temo que no. Pero no porque compartan semejanzas sino porque difieren sin apelaciones. La condena de Salazar Bondy está hecha en un lenguaje que viene del archivo discursivo de la sanción de Lima como falso centro del país. Es un ensayo más literario que analítico y, por eso mismo, una metáfora deliberadamente anacrónica de su tema. La novela de Loayza opta por el registro contrario: Lima es un escenario irremediablemente fantasmático. Carece de voz, de color y calor, y por eso los jóvenes amigos buscan hacerle un futuro en la letra impresa para concederle la memoria que ha perdido. Preguntan por sí mismos buscando publicar lo que quisieran leer sobre su mundo inmediato que, poseído de ese vaciamiento interior, está siniestramente amenazado por la afasia. En ese sentido, esta novela prosigue la hipótesis de La casa de cartón: en la ciudad el lenguaje se lee a sí mismo.
Pero la hipótesis no radica en lo que ya sabemos sino en la articulación que hagamos de la fábula. Se trata de la fundación vuelta a ensayar, esta vez por medio de una publicación política que devuelva la voz a los todavía vivos. Sólo que habiendo acogido el comunicado de un sindicato, la publicación es intervenida por la policía. Su ausencia es una tachadura: ha sido borrada del lenguaje. Irónicamente, el periódico y el sindicato son dos signos de lo moderno. Esta es, por ello, la novela de un vacío dentro de otro. Lo cual nos devuelve a la noción actual del periódico como el instrumento donde dos personas que no se conocen comparten su lectura y fundan una comunidad de la letra, una nación, hecha desde la esfera pública del debate. En esta novela vemos la nostalgia de una comunidad: el vacío perpetúa su ausencia. La policía, que es casi todo lo que nos queda de la polis, trabaja a favor del monólogo. Nos ha tocado un mundo al revés.
Otra vez, se imponen las formas breves, en este caso el ilustre formato de la novela corta; y nuevamente, la inversión de la lectura. En varias novelas peruanas hay alguien que lee el diario como si buscara confirmar que compartimos el mismo lenguaje. Ese gesto del campo cultural refrendado por la letra impresa, es puesto al revés por esta novela : no hay lectura común, no hay comunidad, nos sugiere.
Los cinco cuentos de Otras tardes corresponden a una fase narrativamente más compleja, en la cual los personajes han adquirido el espesor social de su identidad familiar, de clase, y hasta de lecturas. Son cuentos, por lo demás, de una sabiduría expresiva, incluso placentera, que se desenvuelven desanudando su proceso, entre dramas familiares, memorias resignadas y promesas incumplidas. Ello es, con la materia de que está hecha la novela moderna, desde la saga de Balzac, mencionado en uno de estos cuentos como referencia común de la familia, aunque una señora limeña lo descarta como “un poco huachafo.”
Estos personajes son eminentemente verídicos. Los creemos reconocer porque son fehacientes y están agobiados por su cotidianidad como horizonte exclusivo. Las historias de las mujeres son más sintomáticas de la construcción del espacio social y sus mecanismos de control. La mujer parece ser el síntoma de la patología de lo masculino. El peso de la edad, el desencanto amoroso, las enfermedades y la muerte, postulan los tiempos del fin, el crepúsculo de una clase y de un estilo de vida cuya medida la da la señora que reclama: “No hay que exagerar.” Pero pronto nos percatamos de que Loayza ha escrito como cuentos las novelas que, en un gesto que define su relación con estos temas, abandonó. Al menos las tres primeras historias podrían ser consideradas novelas cortas. No sólo por el tiempo del relato y la perspectiva del discurso, que es la de una reconstrucción familiar, casi de un oficio de sombras; sino también por la temporalidad de la memoria, que recuenta, interpola y organiza, registrando su acopio con exacta distancia narrativa, entre los hechos y el lector, circulando sin prisa y con pocas pausas. Más sintomático de la exploración genérica es el hecho de que el último relato se titule “Fragmentos,” no de cuentos, precisamente, sino de una novela anunciada como historias de vida, como biografías imaginarias. De modo que se podría argumentar que el espacio discursivo de la novela le permite a Loayza no escribirla. A favor de ese fluir afectivo y episódico, el narrador cuenta con suficiencia todo lo que es preciso no saber para seguir leyendo. Las “otras tardes” son la de sol y dicha, las que se añoran pero no se narran; las que se cuentan son las del presente, desdichadas, como si fueran el revés de la trama, donde la historia oculta nos deja admirar el diseño de lo tejido y destejido.
¿A qué deben su belleza, su poder, estos cuentos novelescos? Probablemente a la sabia y nada oculta trama urdida de tiempos, lugares, y reencuentros, barajados en el presente del relato, apenas alarmados por el gravamen de la edad. Todo parece decidirse en ese recuento donde los tiempos se precipitan y extravían, y la vida se revela en la intimidad de una pérdida. La distancia del narrador frente a los hechos es un delicado balance de empatía y desapego, de inmediatez y lejanía. Hay en estos cuentos una resonancia anímica de otras voces de la intimidad, lo que evoca a Chejov; y una simpatía por la suerte social de las mujeres, cuya libertad termina con el matrimonio, como ocurre en la novela inglesa del XIX. Pero el goce de contar se transfiere al de leer; y se leen aquí con fruición el retrato vivo de una mujer, la salud de un pariente, las zozobras del lugar social… La comedia, en fin, de una educación sentimental; la tragedia discreta de una historia social sobrecodificada; y el recuento de los frutos prometidos en vano.
Pero he aquí que ese placer de la lectura, que es también de signo balzaciano porque está situado en la arbitrariedad de la formación social, no presume descifrar la sociabilidad normativa; quizá porque el cuento extenso o la novela corta están hechos para representar sólo una versión de la historia, la de unas tardes contables. Reveladoramente, estos relatos de Loayza tienen en otros libros, en otros cuentos, su fuente de referencia, y no sólo porque sus personajes sean lectores, más o menos casuales, que buscan las evidencias imaginarias de una lectura desocializada; también porque la novela es sobre esas otras tardes, tan ilegible como las palmas de sus propias manos que un último personaje ya no puede reconocer. De alli también la función central de la mujer, precisamente porque “ella sabía” que de ciertas cosas es mejor que una mujer no hable. Ese no hablar de la mujer gesta éste hablar de los narradores, para quienes, pronto, se habrá hecho tarde. Como lo será, igualmente, para el mundo entrevisto, que está a punto de desaparecer; un mundo que se debe a la novela decimonónica, donde todo se podía leer porque la realidad, siendo transparente, era un exceso de presencia. Estos cuentos están hechos de preguntas que son socialmente irresolubles. Por ello, la representación de la sociedad aparece como una construcción tan precaria como arbitraria, como una fuerza destructiva que no ha perdido las buenas maneras.
Una delicada magia permea estos relatos dedicados a quienes no tienen lugar en el relato. La dignidad que el cuento les provee, los recupera en el trance de su desaparición. La narración, nos dice Loayza, viene de lejos, nos revela más íntimamente humanos, y sigue de largo. Habitamos, brevemente, su lenguaje, para reconocer la urdimbre de que estamos hechos.
A final, después de las paradojas de la brevedad, vemos que el relato forja su lugar de excepción entre los discursos institucionalizados, en las fisuras del sistema literario. Y luego de la ironía de la representación social, entendemos que su vulnerabilidad encuentra lugar (terror, piedad) en la memoria de su extravío. Lo breve, entonces, es el vacío que estos libros hacen al ocupar su lugar en la Biblioteca: desalojan su lugar, habría que decir, entre los títulos de la institución social de la Literatura; entre las obras de la literatura nacional; entre los balances verosímiles de la modernidad peruana, que ha sido profusamente novelada como una reafirmación de lo que ya sabemos, interpretada como la confirmación de un Perú solamente legible, esto es, la modesta prueba de una u otra convicción. Este cuento que descuenta es, por eso, una lección de economía discursiva peruana; tanto como es otra forma de elocuencia, más clásica, que hace del lenguaje el lugar donde es posible construir, a pesar de todo, la casa imaginaria de una restitución del sentido.
¿Qué mueve a los escritores más jóvenes cuando declaran que la narrativa de Loayza es una de sus preferidas? ¿Qué más ven en sus ensayos y relatos los lectores españoles o mexicanos que declaran admirarlos? No es que se trate de uno de esos “autores de culto,” que siguen dando batalla, abanderados por noveles escritores aguerridos. Me parece, más bien, que si la obra visible de Loayza ha hecho de la brevedad su dispositivo literario es porque está animada por la otra obra, la invisible, que se expresa desde el silencio, como su alargada sombra. Lo vemos en “Fragmentos,” de Otras tardes, cuyo título sugiere el todo que postulan como ausente. Esa novela ausente está tejida por el silencio que esos fragmentos construyen entre ellos, en el espacio entrevisto, intradiscursivo, intersticial. Por eso, leemos lo escrito pero nos inquieta lo no escrito, ese des-cuento del espacio recortado, donde el silencio novelado es una des-escritura, cuya elisión forma parte de un proyecto de escritura que se repliega en el acto mismo que la despliega. Mi propia respuesta sólo puede ser hipotética: este cuento descontado, esta escritura reinscrita por el silencio, esta obra construida como la potencialidad reflexiva de un existir vulnerable, son formas del arte de la ficción que se hace cargo de la subjetividad contemporánea. Pero no para descubrir un esencialismo nacional, ni mucho menos otra tipología psicológica; más bien, para forjar un lenguaje que represente su misma carencia como su suficiencia. Este lenguaje entre-dicho, que refuta el derroche expresivo de un país sobredicho, es intrínseco al habla de la literatura en el Perú. En Eguren, Westphalen y Loayza la literatura habla a favor del silencio.
Proust, que dedicó varias docenas de páginas a describir una cena y un párrafo a despachar una vida, escribió en alguna parte de su discurso de las tardes que no acaban: “Preferí no responder, para no prolongar la conversación.” En esa pausa de los relatos que duplican la realidad y la hacen más ignominiosa, escribe Loayza para recuperar la conversación que nos devuelva la capacidad de preguntar más allá de las respuestas. En su caso parece tratarse, además, de la sensibilidad ética: la pérdida del otro en mí, el no lugar que tengo en tí. En definitiva, la improbabilidad comunitaria.
De allí la lección tácita de estos textos: la certidumbre nace del silencio y vuelve a él. Primero, porque la verdad se construye en las formas, y las de la mesura corresponden a una certeza compartida. Y segundo, porque hacer más con poco es una lección ética y crítica: el sujeto se construye en los protocolos de la conversación y en los límites del lenguaje. Como en Kafka, el lenguaje se hace más cierto al enunciar el vacío que al final representa.
Leer a Luis Loayza es reconocer la sensible veracidad del lenguaje. Se trata de un habla que descubre la dignidad que nos debemos. Quizá la diversidad de sus formas breves y formatos elusivos sea, en última instancia, una afirmación de la vivacidad de lo fugaz, que no requiere de énfasis para ir contra la corriente y hacer hablar al silencio. Es en la corriente contraria a los usos dominantes donde esa crítica del lenguaje nos hace parte de su ficción mayor: la de construir un lugar de reconocimiento mutuo, libre de la falsificación de las palabras.
La narrativa de Luis Loayza nos ha hecho más ciertos.